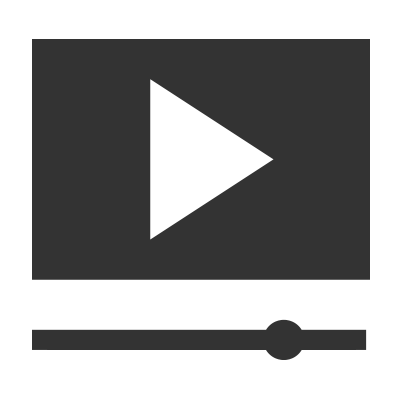La disputa del poder y las instituciones de la Revolución
El 5 de mayo de 1920 parecía un día cualquiera en el Palacio Nacional. A pesar del extremoso clima político electoral, la rutina y los protocolos sin sobresaltos parecían dirigir la agenda de Venustiano Carranza. Él se había empeñado en encauzar al país por la vía legal con un civil para sucederlo en la presidencia de la República. Por la mañana asistió a la ceremonia cívica en honor a Benito Juárez y al general Ignacio Zaragoza en el cementerio de Dolores. Los testigos decían que ese día Carranza no mostraba inquietud por los sucesos del momento. Semanas antes, en un levantamiento armado entre sus antiguos correligionarios bajo la bandera del Plan de Agua Prieta, lo desconocieron como presidente legítimo. En las orillas de la capital corrían ya los rumores de guerra.
Carranza estaba convencido de que, una vez terminada la contienda armada, derrotados Villa y Zapata, y desarticuladas las gavillas contrarrevolucionarias, la República trazaría su futuro político y económico por la vía institucional. Así lo declaró al llegar el tiempo de las elecciones a la presidencia de la República. Propuso un candidato alejado de los horizontes de la guerra. Pero los revolucionarios, que habían luchado con las armas y con las ideas, pensaron diferente: para que la Revolución no fuera detenida, ellos, los que llevaron la guerra a cuestas, debían encabezar el cambio revolucionario. No habría que repetir el error de Madero: al Gobierno de la Revolución tenía que dirigirlo un señor de la guerra, no un civil.
Para saber más