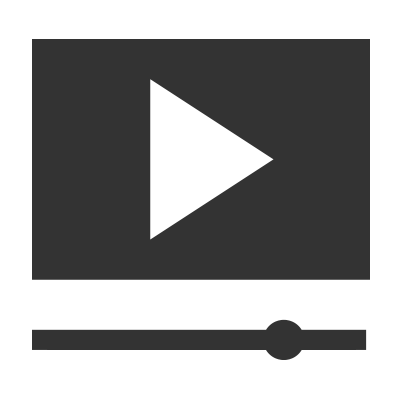Pueblo en armas: la Revolución
Década violenta la de 1910-1920, inesperadamente radical y transformadora, indudablemente revolucionaria. Fue entonces cuando se definió el rostro de nuestro tiempo, cuando se inventó un léxico político novedoso al querer sanar las heridas recientes de 30 años de paz porfiriana y las llagas ya centenarias. Con el estallido de agravios acumulados, afloraron las imágenes de una memoria ancestral –que se remontaba a la Conquista y a las guerras del siglo XIX– y de la sensibilidad popular guardadas en el secreto de los pequeños poblados de provincia, en las aulas, en las minas, fábricas y campos de cultivo. Imágenes trenzadas de la realidad y la leyenda que al descubrir su fuerza ganaron el derecho a formar parte de otra imagen, la de la identidad nacional. La Revolución, escribió Luis Cardoza y Aragón, fue “el encuentro de México consigo mismo”.
El efecto de la Revolución fue rotundo. Se descreyó de las bondades del pasado inmediato, el de las glorias de don Porfirio, y se miró hacia adelante. Se aparejaron entonces los extremos que 100 años antes había notado el barón de Humboldt: las desigualdades sociales se sumaron a la sed cosmopolita modernizadora con las necesidades de un país múltiple y también devoto y radical. La Revolución construyó un estado de ánimo confiado que pronto se generalizó: la ilusión del progreso material porfiriano dio paso a la ilusión de un futuro socialmente justo. Con esa confianza, el despertar del siglo XX hizo historia.
Para saber más